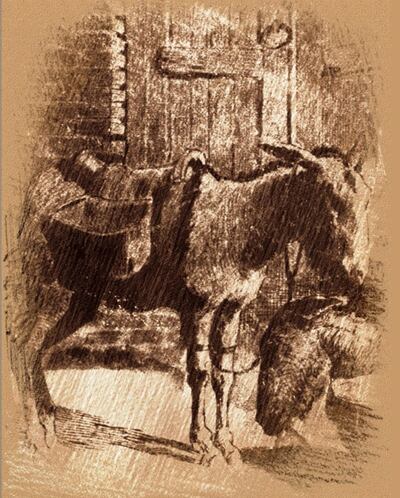GLORIAS ECUESTRES
Si bien se dice del perro que es el mejor amigo del hombre, entre los cuadrúpedos más apreciados, casi en condición de compañero, máxime si mostraba lealtad al jinete en las lides guerreras, desde la Antigüedad está el caballo, que a veces recibió la recompensa del recuerdo literario. Los cantares de gesta dieron un lugar de privilegio en la literatura desde el siglo XII a Babieca, el fiel amigo del Cid Campeador cuyo nombre redimió un apelativo antes sinónimo de «tonto» o «papanatas» con sus cualidades de corcel de guerra valiente, inteligente y guapo. En nuestra América obligada a conquistar y defender su independencia persiste la memoria del corcel de don José de San Martín y del «Mandyju» de López, a cuya ausencia en Cerro Corá muchos atribuyen la muerte del «Mariscal de Acero», cuya última cabalgadura fue un bayo brasileño tomado en alguna batalla. Recordamos con respeto los caballos de Gengis Kan, de Vercingetórix, de Napoleón, y aquellos que montaron los jefes árabes al frente de sus huestes en sus luchas por la libertad.
Y hablando de árabes, los caballos de raza africana heredaron, con el gentilicio, la admiración que, aun en tiempos de paz, despiertan en las carreras de todos los hipódromos, desde París hasta Río de Janeiro y São Paulo, y desde el Hipódromo Nacional de Buenos Aires hasta la modesta pista de nuestra querida Asunción, donde algunos se enriquecieron y donde muchos se arruinaron por el vicio de apostar.
Los buenos pingos fueron siempre valorados en los trabajos del campo de un país ganadero como Paraguay, y en sus hipódromos, desde la pista –sita en los altos de Villa Morra, un poco más allá de lo que es hoy la avenida San Martín– que otrora fue propiedad de la familia Lebrón, hasta las instalaciones que dan nombre al Barrio Hipódromo.
De mi mal andar por el campo no puedo dejar de mentar las muchas carreras «cuadreras», a veces solo entre dos contendores, en campos sin más arreglo que una previa carpida, a las que, en una y otra región del país, la Oriental o la del Chaco, asistí y, en ocasiones, contagiado del entusiasmo imperante, participé con apuestas cuyos resultados, como la mayoría de los que han caído en esta tentación, no quiero contar...
Todos los caballos que monté en mis travesías por el campo fueron veloces, como Zarco, así llamado porque tenía una nube celeste en el ojo derecho, y Fogón, completamente negro y el más rápido que cabalgué en Puerto Rosario. La revolución del 47 los hizo desaparecer, y ni las más generosas recompensas que ofrecí en búsquedas por el Chaco, Limpio, Arroyos y Esteros y Villeta pudieron devolvérmelos.
Tuve algo que ver con Compinchieri, potrillo argentino que llegó a Asunción con una vieja lesión en una pata; milagrosamente, se la curó un «manosanta» que, cuando lo creyó listo, me invitó a ser su corredor. Como los aficionados al turf sabían de su lesión, nadie le jugó un boleto en su debut, excepto el médico, algunos amigos y yo. Compinchieri ganó, y yo también: por cada boleto de diez guaraníes que le jugué a ganador, recibí doscientos. El potrillo repitió la hazaña tres o cuatro domingos más, hasta que el premio se redujo a veinte guaraníes por boleto y lo cedí a un correntino que ganó varias competencias en el hipódromo del lugar. Ni mi gran añoranza me ha permitido saber nunca qué se hizo del que me alegró el bolsillo en medio de mi juventud...
ROMANCES LEGENDARIOS
Fuera del perro y del caballo, y del mimoso gato, los paraguayos tenemos seres queridos de todas las especies: el gallo que nos despierta en las madrugadas asuncenas, el halconcito que por las tardes se refugia en un árbol de tarumá de Barrio Obrero o el burrito que trota por aquel azul cerrito de Lambaré al que Agustín Barboza y Emilio «Calaíto Vaesken» cantaron con versos y música de Ortiz Guerrero y de José Asunción Flores, los padres de la guarania, en «Paraguaýpe».
De niño de pantalón corto, de adolescente con «los largos», mis ojos se abrían como platos para ver pasar a los borricos lambareños llevando mujeres, de rara belleza unas, castigadas otras por los muchos años de ser nuestras «marchantes» y traernos todo tipo de comestibles a diario, y, en tarros de hojalata, leche recién ordeñada al amanecer. Los burritos mañaneros eran una constante en las décadas de 1930, 1940 y 1950, y cuando, bajo el gobierno de Higinio Morínigo, se edificó el Mercado Nº 1 en Independencia Nacional, entre República de Colombia y Teniente Fariña, a él empezaron a acudir las titulares de los dóciles pollinos, y, mientras los recipientes de hojalata de las «churas» eran sustituidos por los de plástico, docenas de pacientes jumentos, cual naves de antiguos comerciantes que surcaran mares y ríos, llegaban a atracar en ese puerto.
Hace muchas décadas, un burrito que gozaba de la simpatía de los transeúntes y de cuantos allí aguardaban ómnibus y tranvías, al que alguien había bautizado como «Francisquí», solía «parar» en la esquina de las avenidas Mariscal López y San Martín. Francisquí no solamente tuvo audaces romances con cuanta congénere del otro sexo circulaba por la zona, sino que, ¡oh, sorpresa!, en cierta ocasión que nos llenó de alegría y carcajadas, sorpresivo y mimoso, se arrimó acariciante contra el cuerpo de una niña de buen ver.
Por aquel entonces, Villa Morra, desde Mariscal López hasta Eusebio Ayala, era asiento de numerosos studs en los cuales los caballos que corrían en el hipódromo, y hasta algunos de sus propietarios, posaban. Un antiguo capitán de la armada, que identificaremos solo por sus iniciales (H. O.), aficionado a estas carreras dominicales en las que se lucían los mejores caballos del país, un día llegó muy contento, trayendo de la rienda un ejemplar de buena raza, y, sonriente, contó a los presentes, en guaraní, que estaba orgulloso de la adquisición que había hecho en Argentina de una yegüita de raza con la que pensaba lucirse en pocos días.
Lastimosamente, más o menos un mes después, el cuidador, compungido, le dio la noticia de que la yegüita estaba preñada. Sin embargo, el capitán lo festejó, diciendo que así tendría, no uno, sino dos distinguidos ejemplares.
Meses después, el stud fue conmocionado por el parto; algunos allegados se entristecieron y otros trataron en vano de disimular su zozobra cuando la mimada de la casa dio a luz un pequeño burdégano, producto inconfundible de la «colaboración» de Francisquí.
De más está decir que la ira del capitán provocó una serie de sucesos mitad animales, mitad sociales, y en una tercera parte, más allá de las mitades, político-militares. El capitán seguía mandando, y al día siguiente Villa Morra vio sorprendida pasar un camión de la armada con un pelotón de marineros armados y equipados que venían a capturar a Francisquí.
La operación naval fracasó porque Francisquí encontró numerosos refugios en el barrio, y no se supo más de él, fuera de la presunción de que se había unido a las huestes de los grises animalitos en Lambaré. En cuanto a la yegüita, se dijo que el capitán la había vendido, avergonzado, a unos correntinos que la lucieron en carreras y cuadreras en el norte argentino.
EL HÉROE HUMILDE
El burro tiene un lugar destacado en la literatura española y universal desde la época de Cervantes, gracias al ejemplar que monta Sancho, leal escudero de Don Quijote –quien va, por su parte, a lomos del flaco Rocinante por los páramos de La Mancha–, y cuenta con un retrato poético en el Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, pero es en Paraguay donde, por su guapo desempeño en el trabajo con las revendedoras de los mercados del Centro y su papel, aquí descrito, en la economía doméstica del país, ganó categoría y su nombre superó la ofensiva sinonimia tradicional con epítetos como «ignorante» o «torpe», conquistando respeto y consideración económico-social y haciendo inclusive caer en desuso el castigo escolar consistente en coronar a los malos alumnos con un bonete o «capirote» que imitaba las orejas que identifican al pollino.
Agosto, que acaba de terminar, es el mes en que florecen los lapachos de todos los colores, desde el rojo hasta el blanco –hubo un blanco ejemplar ilustre en Loma Tarumá, en la calle Caballero, casi República de Colombia–, el mes en que se celebran los cumpleaños de algunos de nuestros grandes músicos y los días del Folclore, de la Mujer Paraguaya y del Idioma Guaraní, y el mes en el que, injustamente, hasta hoy nunca se ha festejado el Día del Burro, héroe humilde y algo tristón de gestas tan épicas como las de Francisquí. Debemos a don Luis Álvarez –si bien, tengo entendido, no hay unanimidad sobre la autoría– la pieza que, con el nombre consagratorio de «Polca Burro», alegra tantas fiestas patronales, y que considero el único y bien merecido homenaje rendido por nuestra ciudadanía a este que casi debiera ser distinguido alguna vez con el título del «Animal Paraguayo», tal como tantas veces se ha distinguido a algún humano, y no por burro, con el de «Ciudadano Honorario» de Paraguay.
La «Polca Burro», genial no solo en su composición, sino también en los detalle armónicos y onomatopéyicos con que los instrumentos imitan el gemido de la voz asnal, partiendo del mi (o miiiiiiiiiiiiiiiiiii) que el cello o el contrabajo rematan con un do (o dooooooooo) de lo que merecería ser la voz animal de nuestro tenorino, en lamentables vías de extinción por obra y gracia de los estudiantes universitarios de la Facultad de Veterinaria.
Los alumnos del primer año tienen que sortear, entre otros escollos, la materia de Anatomía Patológica (Animal), para lo cual es imprescindible dominar la autopsia (o necropsia), en general practicada con múltiples «burro re’ongue». Los alumnos, buenos y malos, desde hace treinta años o un poco más, decidieron robar asnos lambareños y, en cruenta aventura, darles muerte para efectuar las prácticas que les imponen sus docentes. De allí que la figura del simpático animal, elementazo de la economía menor del ámbito alimenticio del país, vaya mermando, y que su dolorosa ausencia sea cada vez mayor pese a su relevancia en nuestro pueblo. Gracias a artistas como el creador de la «Polca Burro» y todos los músicos que la ejecutan, y gracias a las diversas obras que reconocen la importancia de este noble mamífero, como la opereta Mi burrito Lambaré o la película La burrerita de Ypacaraí, con la memorable voz de Kikina Zarza y la estampa porteña de Isabel Sarli, tan triste situación es, por lo menos, paliada.
aencinamarin@hotmail.com