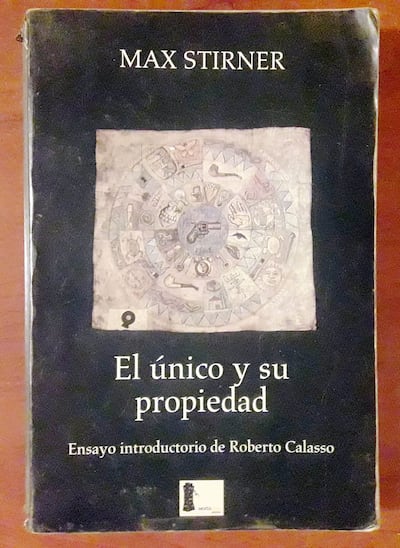En noviembre de 1844 se levantó la censura contra uno de los libros más radicales jamás escritos. Wigand, el editor, había presentado el 26 de octubre un ejemplar a las autoridades de la Königlich-Sächsische Kreis-Direktion, que secuestraron la tirada el 28 ya que en él «no solo Dios, Cristo, la Iglesia y la religión en general» eran «objeto de la blasfemia más inconveniente», sino que además «el orden social, el Estado y el gobierno se definían como algo que no debe existir», se justificaban «la mentira, el perjurio, el asesinato y el suicidio» y se negaba «el derecho de propiedad». Pero el 2 de noviembre el ministro Von Falkenstein levantó la censura, no porque no la mereciera, pues, afirmó, la merecía como «intento de minar las bases religiosas y morales de la vida social e instaurar en su lugar un sistema del más burdo egoísmo», sino porque, a su criterio, el libro se leía como si «se refutara clamorosamente a sí mismo». De opinión contraria, sin embargo, el ministro Von Arnim volvió a prohibir su circulación, prohibición confirmada en 1845 por el Consejo Superior Prusiano de Censura por atacar «todo ordenamiento político y social» y ofrecer la «legitimación para cualquier delito».
Ese noviembre, cartas de ilustres cruzaron Europa comentando ese libro maldito: de Engels a Marx, de Feuerbach a su hermano, de Ruge a su editor, Fröbel. Ese noviembre apareció la primera mención del libro en la prensa, una breve nota publicada el 12 en el Mannheimer Abendzeitung por un periodista anónimo que resaltaba el exceso de una obra en la cual, escribía, la tendencia neohegeliana se volvía extrema y la libertad del espíritu subjetivo se buscaba en la locura del individuo.

Lo poco que sabemos de la vida de Johann Kaspar Schmidt, a.K.a Max Stirner, nacido el 25 de octubre de 1806 en Bayreuth, lo debemos a las investigaciones del escocés John Henry Mackay, que en la década de 1890 encontró que –fallecidos cuantos le conocieron, perdidos sus manuscritos– el autor del libro maldito de 1844, Der Einzige und sein Eigenthum, El Único y su Propiedad, había muerto sin dejar rastro. Pero salió a la luz que aquel nihilista que lo firmó con seudónimo era un oscuro profesor de la academia berlinesa de madame Gropius para señoritas. ¡Destinos amargos el de Johann Kaspar Schmidt, la persona, y el de Max Stirner, el escritor, marginado de la sociedad de la gente «decente» el primero, y del panteón de los filósofos «respetables» el segundo! Huérfano de padre desde niño, de 1826 a 1828 estudió en la Universidad de Berlín, donde asistió a clases de Hegel, cursó después un semestre en Erlangen y luego se matriculó en Königsberg, donde no fue a clases. En medio, tuvo que ir a cuidar de su madre, víctima de demencia. En 1832 pudo volver a estudiar y consiguió un certificado que lo autorizaba a enseñar en institutos prusianos. Aun sin empleo, se casó en 1837 con la hija de su casera, que murió de parto.
Quizá el único periodo casi feliz de su vida comenzó con aquel modesto empleo en el instituto de madame Gropius. Fueron los años de la taberna de Hippel en la Friedrichstrasse, con los jóvenes hegelianos, Die Freien, los Libres –continuación de aquel Doktorklub de Bruno Bauer del que Marx fuera miembro destacado–, bebiendo y debatiendo ruidosamente bajo el liderazgo de los hermanos Bauer, con frecuentes apariciones de Feuerbach y visitas ocasionales de Marx y Engels. Engels capturó una velada del otoño de 1842 en esa taberna de Berlín con un rápido boceto a tinta en el que todos alborotan, se emborrachan y discuten. Y en medio de la confusión general, solo Stirner, callado, fuma un cigarrillo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A esa tertulia llegó de Meclenburgo la brillante Marie Dahnhardt, pronto aceptada por los Libres como una buena camarada capaz de polemizar, apurar su jarra de cerveza y fumar su cigarro como cualquiera de ellos. Marie y Stirner se casaron en 1843 en el departamento del novio, donde el cura lo encontró jugando a los naipes con los testigos en espera de la novia impuntual. A nadie se le había ocurrido comprar alianzas, así que usaron unos aros de cobre del monedero de Bruno Bauer.

En octubre de 1844, en su primer año de matrimonio, Stirner publicó su incendiario libro. También salió del instituto y empezó a hacer traducciones mal pagadas; lo que quedaba de la dote de Marie, lo invirtieron en una lechería, que fue un rotundo fracaso comercial. Hacia 1847, Marie se marchó de casa. A partir de ese momento, Stirner se hundió en la oscuridad. Habitó sórdidos antros, estuvo dos veces preso por deudas y hasta su muerte en 1856, a los 49 años de edad, vivió huyendo de sus acreedores.
Sabido es que Kuno Fischer lo expulsó de las aulas y programas de estudio con su manual de historia de la filosofía, pero no sin antes dejar escrito en su Moderne Sophisten que el sujeto «atomístico» stirneriano, entregado a «disfrutar de sí en la destrucción de todas las fuerzas sustanciales» es «negatividad pura» y que Stirner solo puede legar un «movimiento sin puntos de apoyo de la nada a la nada». Stirner se defenderá en una respuesta firmada como «G. Edward», y en aplastante contrarréplica Fisher exhibirá su desprecio por el «baile de san Vito de un sofista que delata una actitud ridícula a cada paso y una estupidez a cada salto» y que no sabe distinguir las «leyes de la libertad ética» de la «arbitrariedad sin ley». Y afirmará con repugnancia la necesidad de defenderse «de los sujetos malvados, toscos y brutales, en nombre de los principios de la libertad y su realización en la ciencia, el arte y la política». Asqueado por los «toscos y brutales» advenedizos ansiosos de entrar al club de los espíritus selectos que se reservan el derecho de admisión, Fisher rubricará el decreto de expulsión decisivo con la risa cruel de los privilegiados de todos los tiempos ante las trazas grotescas de los harapientos: «Se ha dicho que Stirner está en el extremo de la filosofía alemana... Yo diría que Stirner está en la esquina de la filosofía alemana». La burla juega –indica Roberto Calasso en su hermoso ensayo introductorio a la edición mejicana de Sexto Piso de Él Único– con un doble sentido: «estar en la esquina» (an der Ecke stehen) y «el que está en la esquina» (der Eckensteher, que significa también «mozo de cuerda»). Así se nos revela la verdad de las cosas: Stirner nunca fue más que un harapiento mozo de cuerda, feo y despreciable como todo harapiento, hediondo y vulgar como todo harapiento, molesto y rudo como todo harapiento –pero también, y sobre todo, peligroso como todo harapiento–.
La réplica a Fischer que, con el seudónimo de G. Edward, había escrito Stirner decía, entre otras cosas: «Yo solo quiero ser yo; yo desprecio la sociedad humana y su amor, y rescindo cualquier relación natural con ella, incluida la del lenguaje»; y, líneas después: «¿acaso no os ataco con el terrorismo de mi yo, que rechaza todo lo humano, tanto como vosotros a mí con vuestro terrorismo humanitario que me marca como “monstruo inhumano” si cometo algo contra vuestro catecismo, si no me dejo estorbar en el disfrute de mi yo mismo?». Esa orgullosa autoexclusión rezuma un nominalismo explosivo: yo, quiere decirnos Stirner, necesito un lenguaje enteramente inédito, que me diga solo a mí, y no a los otros: ninguna palabra anterior a mí me expresa. El lenguaje, que refiere por abstracción y metáfora a lo común y general, me niega en lo que yo, el Único, irreductible a lo humano, tengo de nuevo y desconocido; me hace decir lo mío en términos ajenos, cargados con el peso de cosas más viejas que yo, que expresan solo las tradiciones colectivas del hecho social. Mi rebeldía, dice Stirner, es la más radical que ha habido nunca, pues no solo me rebelo contra Dios y contra el Estado, sino contra la Humanidad y sus valores, contra la Verdad y contra el Bien. Tu bien no es mi bien, y puesto que subordina al imperativo de la conveniencia de todos lo que hay de único en mí, ninguna moral me hace justicia: mi yo, quiere decirnos Stirner, no se inclina ante ningún nosotros. Ninguna ley se ha hecho a mi medida, pues las leyes se dictan para la humanidad, no para mí: no hay ley que reconozca mía ni que, por ende, acate. Y así como no acato ley alguna, así tampoco reclamo ningún derecho para mí, ni reconozco derechos en los demás; solo tengo derecho a lo que puedo obtener por la fuerza: mi fuerza es mi derecho. Soy el Único, y ni aun este anti-concepto me aprehende sino que meramente nombra cuanto no se deja encerrar en ningún concepto.

¿Dónde tendrá Stirner pares? Ni siquiera es un anarquista al uso. Más citado –en realidad, con anécdotas, frases y extractos tomados de manuales de historia del anarquismo, por lo general– que realmente leído, y más leído –por poco que lo sea– que realmente entendido, Stirner no es siquiera un ateo al uso. Ni es un ateo como los que hoy abundan, cuya fe –en la ciencia, en los derechos humanos, en el progreso, en lo que sea– reproduce el mecanismo que él denuncia, ni es un ilustrado ateo decimonónico como Bakunin o Proudhon, que llevan al patíbulo al Dios de los curas sin tocar el principio que subordina el Yo a los fantasmas en los que se aliena –«Nuestros ateos», se ríe Stirner, «son gente devota»–: su libro revela los conceptos religiosos secularizados en tanto supuesto ateísmo, racionalismo, socialismo y hasta anarquismo y la tradición prolongada por una modernidad supuestamente emancipada y laica. El Único es una revuelta contra los ocultos mecanismos teológicos de la retórica política moderna. Los defensores de la democracia, los pensadores liberales, los intelectuales reformistas o progresistas, que aspiran a fundar el Estado en la racionalidad, en realidad aspiran a un despotismo aún más despótico que el despotismo abierto, cuya irracionalidad por lo menos es declarada, ya que, «si la razón reina, la persona debe someterse a ella». El Único desnuda el papel de la racionalidad como técnica de dominio: a los factores objetivos de la dominación –luminosamente expuestos por dos grandes detractores de Stirner, Marx y Engels–, Stirner suma la disección de una subjetividad cómplice, hace su fenomenología. Atacar al Estado y la Iglesia es fácil, pero superficial: la subjetividad creyente del sujeto de la racionalidad es lo que debe ser puesto en entredicho, porque allí está la base del Estado moderno, la subterránea estructura de su poder.
Ideales y valores son máscaras de Dios, que exigen el sacrificio del egoísmo. Pero yo soy el egoísta, dice Stirner, y no me someto a ningún Dios. ¿Por qué habría de hacerlo? Dios no lo hace. Dios no sigue la causa del amor, la verdad ni la justicia, pues le son consustanciales: Dios solo se sigue a sí mismo como su causa y yo, el egoísta, estoy hecho a imagen de Dios: solo yo soy mi Dios, solo yo soy mi causa. Yo soy nada –soy el Único, el que «regresa a la Nada creadora de la que ha salido»– y soy todo, porque soy el fundamento de los fantasmas con los cuales la moral, el Estado y la fe quieren alienarme. Y por eso, «si yo baso mi causa en Mí, el Único, ella reposa en su creador efímero y perecedero que se devora a sí mismo a cada instante, y puedo decir por ello», sigue Stirner, cerrando su extraño libro con una frase que bien podría ser su propio, airado epitafio: «Yo he fundado mi causa sobre la Nada».
En noviembre de 1844, cuando todos hablaban de su libro maldito, Engels escribió a Marx: «S(tirner) es el más brillante, independiente y preciso de todos los Libres». Pero lo olvidará en las caudalosas páginas de La ideología alemana que dedican, él y Marx, a demolerlo. En noviembre de 1844, Feuerbach escribió a su hermano que Stirner era el escritor «más libre y genial» que había leído. Pero, en su recensión, abandonará su entusiasmo. En noviembre de 1844, Ruge escribió a su editor, Froebel, que los poemas de Heine y El Único de Stirner eran los dos libros «más importantes de los últimos tiempos». Pero la admiración de Ruge terminó pronto, y en 1847 aprobó el ataque de Kuno Fischer, que dio inicio a la campaña para borrar a Johann Kaspar Schmidt de la historia oficial del pensamiento de Occidente. Las respetables puertas del mundo académico y sus manuales de filosofía se cerraban en las sucias narices del indigno anarquista Max Stirner. El Único hará en adelante compañía a los impresentables, a los perdedores, a los desahuciados, a los endeudados y presos por deudas, a los filósofos de tabernas, a los autodidactas delirantes, a los parias que merodean en los extramuros del pensamiento civilizado. La pólvora de su nominalismo subversivo sigue en sus páginas, pero no encontramos a Stirner en las aulas y los programas de estudios de los colegios y universidades: sin crédito ni nombre, habita lo inesperado, combustible que agita sin fin a los insondables, que impulsa la transhumancia de los vagabundos de London, que sostiene a los irreductibles hobos del Emperador del Norte, que en el asilo de los alienados agita la mano manchada de nicotina de Panero contra «el blanco cruel de la página para poder decir a los hombres que soy yo», que hace musitar rabiosamente al hombre del subsuelo su profunda, purísima salmodia: «Soy un hombre ruin, soy un hombre enfermo, soy un hombre malo». Y a veces, cuando esa pólvora destella y arde, los perdedores, los parias que merodeamos en los extramuros del pensamiento civilizado, la reconocemos, nos detenemos un instante y la saludamos en secreto.

Bibliografía
Max Stirner: El único y su propiedad. Ensayo introductorio de Roberto Calasso. México DF, Sexto Piso, 2003, 401 pp.
George Woodcock: El anarquismo. Barcelona, Ariel, 1979, 502 pp.